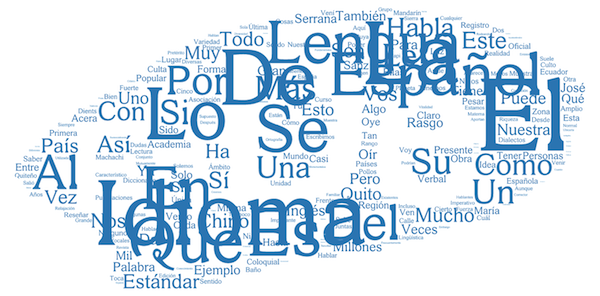Por José María Sanz Acera
Estamos acostumbrados a dar por cierto que las dos primeras lenguas en el planeta son el inglés y el chino, sin tener muy claro cuál de ellas es la primera: del chino tenemos la imagen de «más de mil millones de personas», y del inglés tenemos la idea de que «lo habla todo el mundo». Por lo que toca a nuestra lengua, el español, no sabemos muy bien cómo ubicarla.
Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas, y nos muestran al español como un idioma mucho más sólido de lo que creemos. En primer lugar, los chinos hablan diversas lenguas y dialectos, a veces muy diferentes entre sí, y lo que solemos llamar «chino» es en realidad el chino mandarín, la más hablada de ellas —en realidad, un amplio grupo de dialectos mutuamente inteligibles entre sí—, que tiene el rango de lengua oficial de ese país. En cuanto al inglés, a pesar de que es la lengua oficial de muchos países en los cinco continentes y de su condición de «lengua internacional», su conocimiento no es ni mucho menos universal; de hecho, si nuestro criterio es el de la lengua materna, el español es la segunda lengua del mundo, con unos 470 millones de hablantes nativos, solo después del chino mandarín (950 millones), pero por delante del inglés (360 millones).
La gran fuerza del español es su unidad, el más importante objetivo de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que engloba a las 22 academias existentes del español, que publican juntas las obras normativas fundamentales del idioma: el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) –actualmente en curso de revisión–, las últimas y monumentales Gramática (2009-2011) y Ortografía (2010) académicas y por supuesto el Diccionario de la lengua española, cuya última edición (la 23.a) salió a la luz en 2014.
El idioma que nos presenta este conjunto de publicaciones es el español estándar o norma culta del español, sustancialmente idéntica en las publicaciones y las emisiones de todo el amplio ámbito hispánico; pero rodeando a este fuerte núcleo de nuestra lengua están las múltiples variedades lingüísticas presentes en cada país o región del idioma. En este sentido, el español es una lengua de gran unidad en la diversidad: una sola lengua estándar, la única utilizada en el registro culto, y muchos rasgos locales que aportan su gran creatividad y vitalidad a nuestro idioma.
Tomemos como ejemplo de esta riqueza a la lengua coloquial de Quito y de algunas zonas de la región Sierra de este país latinoamericano. Voy a reseñar algunos de sus rasgos más característicos, aunque podrían citarse muchos más:
1.- En el habla popular de Quito, el «tú» alterna con el «vos», que aparece más frecuentemente en la lengua coloquial y familiar: «¿Qué le dijiste vos?»; y esto se muestra en el imperativo, a veces en la misma frase: «Ven, ven…, ¡vení ya, hombre…!», o en expresiones mixtas como «Papi, ponéte el sombrero» —que mezcla «ponte» y «poné (vos)»—.
2.- Por otra parte, el imperativo es frecuentemente sustituido por el futuro. Así, es fácil escuchar órdenes como «¡pararáste!» o «¡niños, iránse al baño!» frente a «¡párate!» y «¡niños, vayan al baño!» del español estándar. En estos ejemplos, además, se puede apreciar una marcada tendencia a posponer el pronombre, presente también en ejemplos como «quedaráste», «pagarásle».
3.- Como en otras áreas del español —la de Ciudad de México, por ejemplo—, en Quito se reducen algunas vocales, especialmente las postónicas, y así se puede oír algo así como «tiene unos dients muy bonits» en lugar de «dientes» y «bonitos»; también se diptongan las vocales en hiato, con lo que a veces se oye «peliar» en vez de «pelear».
4.- Los sonidos «r» y «rr» experimentan una fuerte relajación en el habla serrana, y las iniciales de «Rodolfo» y «respeto» suenan casi como «rs» o «s»; también se oye mucho «hablarsh» y «morirsh» —por «hablar» y «morir»—, y las palabras «tres», «cuatro» o «encuentro» parecen sonar a algo como «tches», «cuatcho», «encuentcho». Curiosamente, este último es un fenómeno que se registra también en una pequeña zona (Tierra Estella) de la región de Navarra, en España.
5.- La misma relajación puede verse en «ocho», que puede oírse como «ochio», o en «dijeron», «trajeron», «recoger», que llegan a pronunciarse —e incluso a escribirse, como he podido constatar— «dijieron», «trajieron», «rsecogier». También se escucha en cualquier calle «shámame», o «espumisha!» para las palabras que escribimos «llámame» y «espumilla».
6.- Una forma verbal como el pretérito perfecto «he comido», en general poco usada en todas las Américas, encuentra en el habla popular quiteña una nueva ubicación lingüística, igualándose al presente en ejemplos como estos:
–¿Machachi es muy grande?
–No, Machachi no ha sido grande.
O:
–¿Qué hora tienes?
–¡Ya han sido las 9 y cuarto!
7.- En muchas formas verbales aparece con frecuencia, incluso en el habla de las personas cultas, una curiosa reubicación de la «n», que se retrasa siempre hasta el final de la palabra: «Póngalen amor al trabajo», «acérquesen», «estesen quietos», «espéremen un ratito»…
8.- Constantemente vemos en Quito carteles como los siguientes: «Se vende papas», «Se hornea pollos», con el verbo en singular, mientras que en el español estándar el verbo debe concordar con el sustantivo: «Se hornean pollos»; por el contrario, una forma impersonal como «había», que en el español estándar es invariable, admite el plural en el habla serrana: «En efectivo solo habían en la caja veinticinco dólares».
9.- El quiteño tiende a no aplicar la concordancia de los tiempos verbales en las oraciones compuestas —la consecutio temporum de los clásicos—, con lo que el pretérito imperfecto de subjuntivo —«cantara» o «cantase»— se halla en retroceso en este empleo en el habla serrana. Así, lo normal es oír: «Con lo enojado que estaba, ¿qué querías que le diga?», frente al «dijera» o «dijese» que esperaríamos en español estándar.
10.- El rasgo quizá más característico del español de Quito y de la serranía —según los especialistas por influencia del sustrato quechua— es el uso redundante de verbos como «dar» o «saber», que le dan un sabor especial al habla serrana: «Por favor, deme firmando aquí» —en vez de «firme aquí»—; «dirásle que nos dé trayendo la comida» —en vez de «dile que nos traiga»—; «Anita sabe venir todos los días», o «siempre sabe poner mucho ají» —en vez de «suele venir», «suele poner»—.
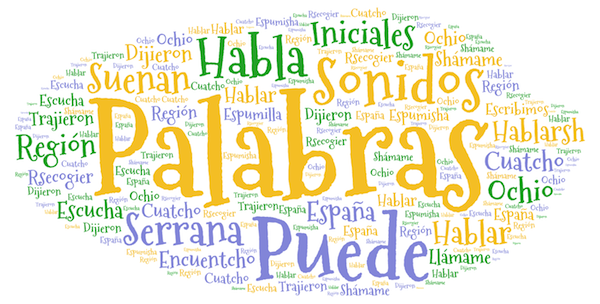 La lengua está vivita y coleando
La lengua está vivita y coleando
Es muy importante tener claro que en la lengua no existen «lo correcto» y «lo incorrecto», sino únicamente lo que se emplea cuando hablamos o escribimos en español estándar, y lo que no. En ese sentido, en el registro culto del español —que es idéntico, insisto, en todos los países de nuestra lengua— no encontraremos ninguno de los modos de hablar que acabamos de reseñar, como tampoco ninguno de los rasgos del habla popular de Chile, España, Argentina, Perú, Venezuela, Cuba o Nicaragua, ¡pero eso no significa que estén mal! Usados en su ámbito propio, que es el habla coloquial, son perfectamente normales y admisibles, y lo único que muestran es la enorme riqueza y variedad de nuestra lengua; porque ninguno de nosotros se expresa igual en la calle que en un artículo de revista, como tampoco nos ponemos la misma ropa para limpiar nuestra casa que para asistir a una boda. Es decir que a los distintos niveles de la lengua les corresponden otros tantos registros del idioma, del más espontáneo al más cuidado, y todos ellos son válidos.
Por si acaso
Si ha llegado en su lectura hasta este párrafo, puede que sea usted una de esas rarísimas personas a quienes les apetece saber algo más sobre estos temas. Si es así, le diré que, aunque pueda parecerle increíble, la única descripción de empeño totalizador del español ecuatoriano realizada hasta hoy es el estudio El español en el Ecuador, del investigador, profesor y académico de la Lengua Humberto Toscano Mateus (1923-1966), publicado en 1953 en Madrid (CSIC, anejo LXI de la Revista de Filología Española) y reeditado en 2014 en Quito, como conmemoración de los 140 años de creación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.
Metodológicamente impecable y llena de ejemplos tomados del habla viva del país, las casi 500 páginas de esta obra estudian en profundidad la fonética, la morfología, la sintaxis y la formación de palabras del español hablado en Ecuador; se trata de un volumen que, a pesar de los sesenta años transcurridos desde su publicación, no ha envejecido, como lo prueba el que, a cada paso de la lectura, le vienen ganas a uno de decirle al de al lado: «No ves, así hablas vos»…
Disculparán nomás cualquier cosita… ¡Chaucito a todos!, desde Quito.
José María Sanz Acera es editor, corrector de estilo y miembro de la Asociación de Correctores de Texto del Ecuador (Acorte).